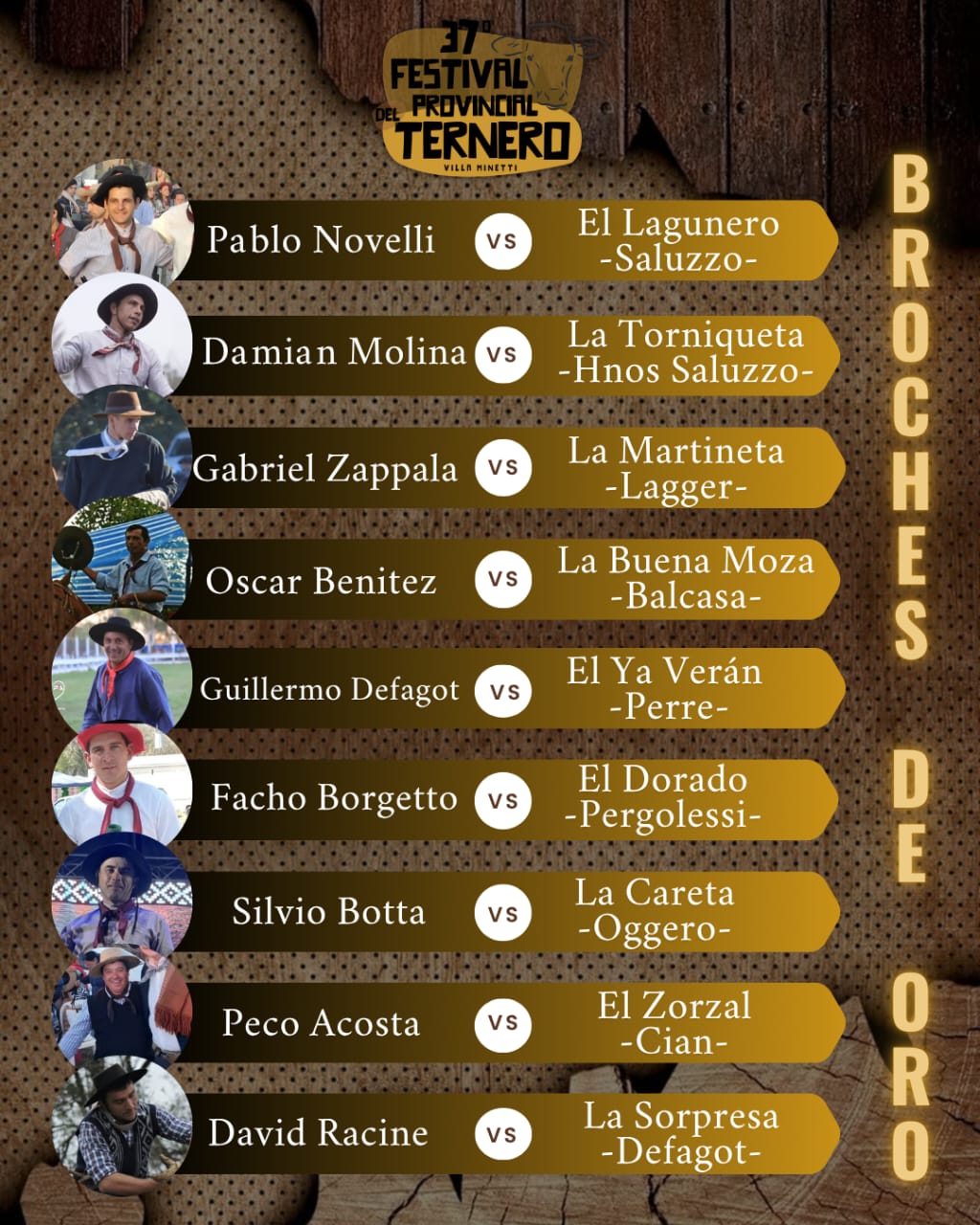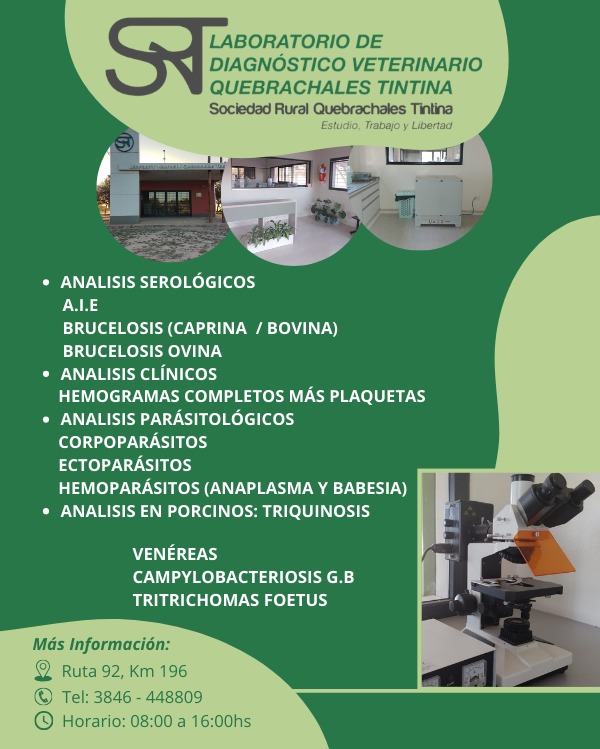ECONOMIA
10 de julio de 2025
"Hasta que las provincias no cogobiernen no van a poder poner límites a la Nación"

Para Ignacio Trucco es la forma de equilibrar el desproporcionado balance territorial entre los estados provinciales y el federal. Doctor en Economía, investigador adjunto del CONICET, docente de la UNL y la UNER, y coordinador del Centro de Estudios DEMOS, el jueves 24 de julio disertará sobre la problemática de "Estructura regional y federalismo económico en el contexto actual" en un ciclo de charlas organizadas por la Fundación Cauces.
-El federalismo argentino es uno de los temas siempre presentes en tus análisis económicos. ¿Por qué crees tan importante retomar esta bandera en un momento tan difícil del país?
-El capitalismo argentino como todo capitalismo se tiene que entender territorialmente. Todos los sistemas económicos nacionales no son espacios homogéneos, hay territorios que predominan y otros que no. Y en la organización de esos territorios se definen las características del sistema nacional. El caso argentino tiene una orientación financiera que predominó los últimos 50 años y que nos ha metido en ciclos de apreciación y depreciación financiera, que no vive prácticamente ningún otro país. Estos ciclos de apreciación y depreciación cambiaria generan enormes transferencias porque quienes participan de esa especulación obtienen grandes ganancias, mientras que el resto de la economía se deteriora, fundamentalmente la trama productiva, ligada al espacio pampeano agroexportador, que es la que aporta los recursos que son los que están en disputa.
-Es notable la diferencia entre esta región y las restantes en, por ejemplo, cantidad de empresas productivas.
-Nosotros decimos que hay una "centralidad compuesta", haciendo uso de un término de la historia que se utilizaba para denominar al imperio español como una monarquía compuesta, es decir, una monarquía con contrapesos y diferentes formas descentralizadas de la organización del poder. Acá pasa lo mismo, no hay una centralidad única, sino que está dividida en tres grandes espacios económicos. Uno es la Capital Federal, que es la capital financiera, logística mediática, cultural y administrativa, con una población estable de altos ingresos desde la década de 40; el Conurbano Bonaerense, que viene creciendo desde el siglo XIX hasta el presente con el cual tiene una relación simbiótica y contradictoria, hay un 1,2 millón de personas que cruzan todos los días la General Paz para trabajar; y el espacio Agroproductor, que se extiende en un sentido más estricto desde el sur de Entre Ríos y la costa del Uruguay hasta las sierras de Córdoba y en un sentido más amplio desde Mendoza hasta Corrientes y Misiones. Ese espacio también disputa el excedente, que además lo produce. Y después tenemos espacios periféricos, pero que tienen su importancia como el norte, la cordillera, el sur, el desierto y el enclave petrolero.
- ¿Cómo se resuelve esta cuestión de no federalismo?
-Tenemos un problema histórico que es cómo se constituyó la Nación. A diferencia de los Estados Unidos, donde el centro financiero industrial hizo la guerra para mantener la unidad nacional y las fuerzas periféricas eran secesionistas, en Argentina las fuerzas periféricas fueron unionistas, mientras que el centro financiero era secesionista. Esa inversión hizo que para que haya unidad nacional las provincias tuvieron que renunciar a prácticamente todas las prerrogativas.
 Trucco es Doctor en Economía, investigador adjunto del CONICET, docente de la UNL y la UNER, y coordinador del Centro de Estudios DEMOS. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Trucco es Doctor en Economía, investigador adjunto del CONICET, docente de la UNL y la UNER, y coordinador del Centro de Estudios DEMOS. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
-Pongamos por caso las retenciones a la soja, que todos los gobiernos utilizaron para negociar con los productores. ¿Cómo resolver la cuestión de la renta del país productivo y la no renta del resto del país?
-El caso de las retenciones es muy interesante porque tiene dos dimensiones. Por un lado, los precios internos de los alimentos, que es un poco el argumento principal, y por el otro la cuestión fiscal. Dado que la mayor parte de lo que se produce en Argentina se exporta, la transferencia total que se hace vía de retenciones corresponde en un 20% a menores precios internos y el restante 80% al componente. ¿Por qué Argentina requiere de las retenciones para financiar al Estado? Porque básicamente no cobra impuestos a las Ganancias, no tiene un tributo a los ingresos bien organizados, hay mucha elusión y evasión.
-En Argentina se cobran los impuestos que se pueden cobrar…
-Exactamente, tiene que ver con eso, funciona casi como un Estado fallido. ¿En qué países las retenciones son altas? Solo en los países donde no pueden cobrar impuestos internos, entonces cobran a los productos cuando salen por la aduana.
-Hay dos reclamos por parte de quienes las pagan: que son casi confiscatorias y que además no vuelven en inversiones públicas.
-El problema es que no hay una estructura impositiva moderna, hay una estructura impositiva fallida, que tiene un 2% del PBI en retenciones a las exportaciones que los otros países los cobran en impuestos a los ingresos. El problema es que no pagan impuestos los ingresos y sí lo paga la producción. ¿Por qué no vuelven? Porque el gasto público no está asociado a esta orientación estratégica, sino a los gastos generales. Lo lógico sería que se vaya reformando el sistema impositivo para tener una fiscalidad normal, moderna, y a medida que se va avanzando, se vaya devolviendo a las provincias y a los productores, bajo el mecanismo que quieras, ese 80% de la renta, que es mucha plata. Yo haría un esquema de devolución, con una institución que la administre, con la participación de los territorios y las entidades productivas de la región, con el objetivo de devolverla directamente a los productores, que tienen muchas diferencias de rentabilidad. La mayor parte de la soja no se produce en la zona núcleo, sino alrededor de todo eso, una parte importante en Santa Fe que hoy en día está con la rentabilidad casi en cero.
-Un reclamo general en el país es por una reforma tributaria por distintas razones. ¿Por qué es tan difícil hacerla?
-Tiene que ver con que el Estado tiene una base política jurídica que está desproporcionada en sus balances territoriales. Y hasta que, de algún modo, las provincias cogobiernen la Nación no van a poder poner límites. Es evidente que la carga recae sobre la estructura social y económica del interior del país. Lo mismo ocurre con la gestión de la política económica. Estos esquemas de tipo de cambio apreciado, y cada vez más apreciado, con una tasa de interés extraordinaria a fin de poder mantener a los inversores, sobre todo los financieros, recaen sobre el entramado productivo. Lo ves hoy en el aumento de los costos internos, sobre todo los combustibles, con una caída de los precios internacionales de los commodities agropecuarios. Esto deja como consecuencia exportaciones poco rentables, independientemente de las retenciones. Es decir que no son solo las retenciones. En este contexto, donde la política monetaria también afecta gravemente el desempeño económico, también las provincias deberían poder tener alguna participación en el gobierno económico. Uno ve la experiencia internacional y en todos lados la organización de las reglas de funcionamiento de una economía capitalista depende muchas veces de los balances territoriales internos.
-Hay también hay una buena parte de la industria, incluido aquellos sectores que se supone son los beneficiados como minería y energía, que también tienen problemas. El programa económico está afectando en general a todo el sector productivo ¿Hay que prender las luces amarillas?
-Amarillas eran el año pasado, ahora pasamos a rojas o naranjas. A principios de este año podíamos confirmar casi una recesión económica, que iremos viendo si se confirma o no, pero tiene toda la pinta de que sí, con niveles de producción industrial muy bajos en relación con el 2023 y una tendencia a un ciclo negativo, con un impacto fuerte en las actividades productivas industriales y agropecuarias. La contracara es que cayeron las importaciones vinculadas a la producción como la importación de insumos y subieron mucho otras como automóviles, algunos bienes de capital que probablemente estaban muy baratos, turismo y servicios. Eso hace que la cuenta corriente, incluso después de semejante caída de la actividad y con liquidaciones récord de soja, sea negativa en más de U$S 5 mil millones en el primer semestre, información que nadie esperaba pero que se veía venir. Y lo que dicen es que para llegar a un equilibrio del balance de pago para que no explote sin tener que recurrir a deuda permanente para financiar este tipo de gastos superfluos, contrarios a la estabilidad macroeconómica y que no tienen que ver con un desarrollo exportador, se va a requerir un nivel de recesión mucho mayor que se preveía.
- El año pasado el impacto en el empleo no se sintió mucho porque se tomaron algunas medidas para morigerar los despidos con suspensiones, adelantamiento de vacaciones. ¿Entienden que este año se va a empezar a sentir con fuerza el desempleo?
-El año pasado impacto rápidamente en el sector de la construcción, donde se destruyeron casi 100 mil empleos. Creo que vamos a empezar a ver en las estadísticas números que no se veían por las situaciones que vos decías. Todavía hoy muchas empresas funcionan con exceso de capacidad sin utilizar -en la industria se ve con facilidad- que no se refleja en las estadísticas y que se traduce en gente subocupada, que no está en actividades o que está en la empresa pero que no tiene una función. Eso dura un tiempo, pero después empieza a haber despidos.
 Para Ignacio Trucco es la forma de equilibrar el desproporcionado balance territorial entre los estados provinciales y el federal. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Para Ignacio Trucco es la forma de equilibrar el desproporcionado balance territorial entre los estados provinciales y el federal. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
- ¿Qué tipo de segundo semestre tendremos?
-Depende un poco de las condiciones financieras internacionales, si el gobierno recibe préstamos o no. Creo que con lo que tiene ahora no le va a alcanzar para reactivar la economía. Van a intentar antes de las elecciones dar algún tipo de impulso que les va a costar un montón en términos de divisas, pero que en el mejor de los casos será mediocre.
- ¿No ves síntomas de deterioro importantes? JP Morgan yéndose del país, bancos que no renuevan los vencimientos de los títulos, por poner dos ejemplos.
-Son algunas amenazas. JP Morgan lo que dijo es no iban a seguir, pero no iban a vender posiciones y empezó a aumentar el dólar en la última semana. No es mucho, pero es una amenaza. Después aparecieron varias otras. Primero Morgan Stanley, después JP Morgan, después la jueza Preska por el juicio de YPF. Hay como un llamado de atención por parte, sobre todo, de capitales financieros estadounidenses que ponen una luz de alarma y que puede volverse en algún momento luz roja. Ahí si el sistema de cambio termina.
-En este contexto, la situación internacional ¿cuánto afecta o ayuda al país?
-Va a afectar mucho en el sentido de que hay un cambio en marcha con la llegada de Donald Trump. El evento lo que ocurrió entre Israel e Irán es algo realmente muy importante. Eso para mí va a abrir una nueva etapa en las relaciones internacionales con un nuevo papel de Estados Unidos al respecto. Argentina está muy vinculada a esa situación. La situación entre Israel y Estados Unidos no es necesariamente armónica, hay tensiones entre estos dos países y sus intereses internacionales, sus alianzas con otros países y su integración internacional, incluso con sus divisiones internas, y Argentina corre el riesgo.
- ¿China y la cuestión de los aranceles?
-Eso responde más a los de Estados Unidos. Si en algún momento Trump tiene margen para desarrollar una nueva avanzada contra China, puede desestabilizar a la Argentina por una razón muy sencilla. Lo que busca Trump es ponerle un freno al crecimiento chino y los aranceles altos hacen que China no pueda crecer, en un momento donde está mal y busca reactivar su actividad interna. Pero Trump sabe que, si eso ocurre, los precios del petróleo son incompatibles con el crecimiento de los Estados Unidos y no se puede dar el lujo de que cueste 80 dólares, lo debe tener a 40 dólares o menos si es posible. De algún modo, Estados Unidos no puede permitirle a Oriente y a Europa consumir el petróleo que quieren consumir ellos. Con el tema de la suba de los aranceles hubo un primer intento, extremadamente caótico y con resultados realmente espantosos y tuvo que volver para atrás. Fue una clara derrota de Donald Trump. Ahora, después de lo de Irán, que yo creo que fue una victoria de Donald Trump, porque logró conducir una situación que podría habérsele escapado de las manos, es muy probable que veamos en los próximos días una nueva avanzada.
-Argentina tocó el año pasado el piso de Inversión Extranjera Directa. Sin eso es muy difícil salir de la crisis. ¿Hay otro camino?
-Y de inversión interna también… Argentina hoy es capital financiero que va a colocarse en deuda pública para obtener rentabilidades extraordinarias por tasas de interés muy altas. No hay inversión directa extranjera para el desarrollo de agricultura, minería, ni tampoco hay inversión interna en la compra de bienes de capital, insumos. Porque además es obvio, la demanda está muy para atrás, la demanda viene floja, el tipo de cambio está recontraapreciado, los costos internos están altos, entonces no hay ningún incentivo y los rendimientos financieros son muy atractivos. Entonces, ¿cuál es el sentido de ir a una inversión productiva? Ninguna.
Fuente: El Litoral

COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!