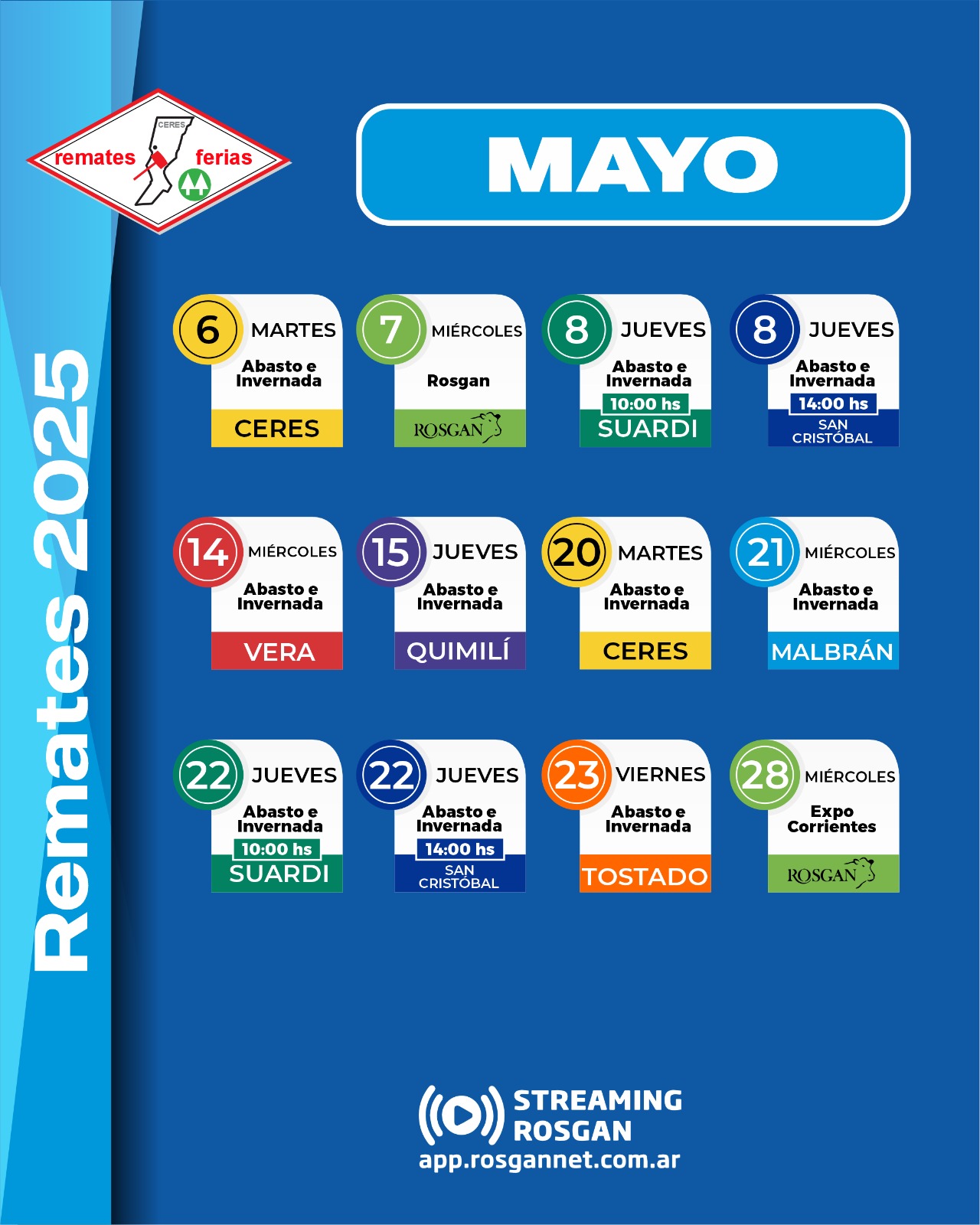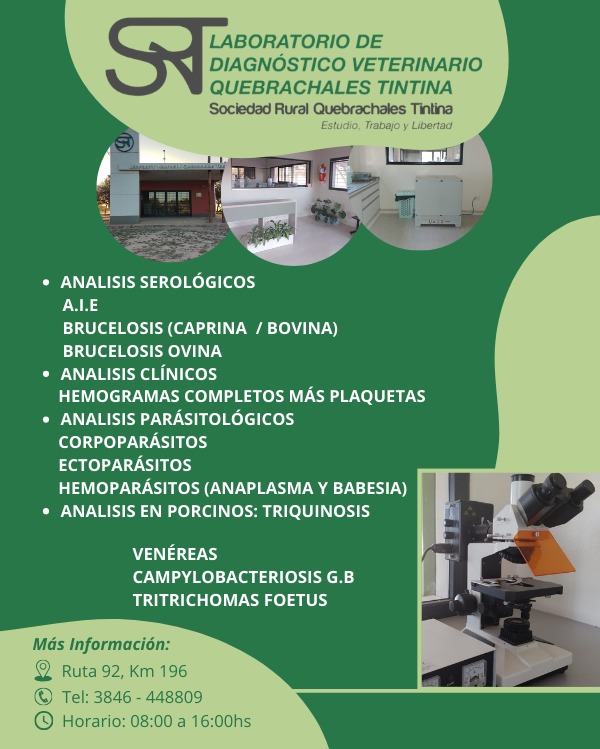OPINIÓN
19 de mayo de 2025
Santa Fe: alrededor de 1 millón de hectáreas y U$D 3 mil millones de exportaciones podrían perderse

La superficie productiva de la provincia y su capacidad exportadora corren severos riesgos de verse restringidas por una medida judicial que podría repetirse en todas las localidades. Proyección simplificada de un alarmante escenario futuro.
La superficie cultivada en Santa Fe es de aproximadamente 4,9 millones de hectáreas, tomando como base la información publicada por el entonces Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Nación en su Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (2021). De allí se generan los principales productos y subproductos exportables de origen agropecuario, que representan la mayoría de los U$D 14.730 millones exportados durante el 2024 por parte de la provincia. No es menor destacar que el año pasado las exportaciones santafesinas significaron el 18.5% de la exportación nacional, según informes técnicos de INDEC.
Paralelamente, un reciente fallo judicial del máximo nivel provincial establece que 1.000 metros alrededor de la localidad de Piamonte no pueden aplicarse pulverizaciones de ningún tipo para preservar la salud de los habitantes locales. Esto no da lugar a pasos previos, como buenas prácticas agrícolas y los debidos controles del Estado en niveles comunales, municipales o provinciales que cada localidad venía apuntando hasta el momento para franjas periurbanas como esas -y que nadie en su sano juicio discute- ni tampoco a un gradualismo sobre los tipos de aplicaciones permitidas según distancias con todo establecimiento urbano. Tampoco a la regulación de las recetas fitosanitarias. Directamente, entonces y en caso de que medidas legislativas municipales o judiciales comiencen a replicarse con el mismo tenor tras este fallo, habría mil metros en los que ningún fitosanitario podría colocarse en torno a cada ejido urbano. En otras palabras, la pérdida total de productividad agropecuaria con las prácticas actuales (competitivas y controladas) en esa superficie.
Si esto ocurriese en toda la provincia, puesto que la discusión en torno al límite agronómico se da desde hace tiempo en la mayoría de las localidades, un cálculo rápido nos permite estimar que en comunas cuyo casco urbano es relativamente pequeño, la pérdida de su superficie productiva sería aproximadamente del 5% a 10%. En ciudades como Rafaela, en torno al 35%. En otros casos, pueblos vecinos (como Roca y Estación Roca) verían la superposición de límites agronómicos y toda la tierra intermedia entre ambos cascos urbanos quedaría inutilizada en un esquema de explotación actual.
Más allá del potencial daño económico a pequeños, medianos y grandes productores, debemos hablar de otras aristas que ponen incómodos a jefes comunales e intendentes en caso de que la medida se replique como dominó en las casi 400 localidades santafesinas: si en promedio hablamos de que el 20% de la superficie productiva puede perderse y si la performance exportadora de Santa Fe repite lo generado en 2024, no ingresarían hasta U$D 3 mil millones a la provincia. Esto es si restamos el 20% de lo exportado en 2024 (se reitera que se trata de una estimación y dichos valores dependerá de la productividad de cada zona que pueda verse afectada). Estas cifras no contemplan las demandas que podrían surgir de los propietarios que pretendan un resarcimiento económico por la afectación a su productividad y al libre (o controlado) uso de su propiedad privada. Tampoco se habla del efecto negativo en la economía circular al entorno (menos prestación de servicios; menos trabajo para mecánicos; contratistas; etc.) El autor destaca que las cifras precisas pueden ser brindadas por el Estado provincial o por una entidad con la capacidad de relevar y analizar metódicamente todos los factores que presenta este escenario.
Vale un párrafo para el planteo de la producción “biológica” o “agroecológica”, es decir y principalmente, no aplicar productos químicos para repeler plagas y malezas o fertilizantes para potenciar el rendimiento. Esto supone, también, explorar otros productos agrícolas para sembrar o explotar como producto final. Ante esta propuesta - principalmente arengada por quienes defienden dejar de lado mantener las prácticas actuales controladas y segmentadas para que se mantengan sostenibles con el medioambiente - hay preguntas interesantes tales como: ¿Está el mercado preparado para esto? ¿Se encuentra preparada la demanda para esta forzada oferta? ¿Está el sistema económico argentino e internacional en condiciones de mantener una oferta de estas características? ¿Quién hace la trazabilidad del producto? ¿Quién controla? ¿Cómo? ¿Quién se hace cargo?
La eventual falta de respuestas puede presuponer que se detecta un problema y se adopta un comportamiento social extremo sin considerar alternativas sostenibles para todos los actores afectados o sin trazar el camino alternativo a la realidad que se tenía hasta el momento de quiebre.
Como ya se dijo, la protección de la vida es prioritario. Para ello, en este caso, hay sobrados ejemplos de medidas gradualistas (en nuestro país y en todo el mundo) que dividen el tipo, origen y técnica de pulverización según las condiciones del entorno y las distancias con focos de población. Todo esto para evitar repercusiones sanitarias en los propios trabajadores rurales o vecinos por el uso de las sustancias puestas en tela de juicio. Para ello, los controles del Estado; el compromiso y buenas prácticas de los trabajadores y productores y el acceso a la información necesaria por parte de los vecinos es fundamental. En caso de irrespeto a lo ordenado, las consecuencias y sanciones deben ser ejemplificadoras. Frente a ello, una medida extrema que restrinja totalmente las aplicaciones por mil metros y si los propietarios no encuentran de qué forma explotar sus campos de forma competitiva el resultado alternativo puede ser también muy grave para el entorno social: los terrenos aledaños a cada pueblo pueden convertirse en robustos pastizales. Esto implica desde la aparición de plagas, insectos o animales peligrosos para la comunidad, como así también servir de utilidad para delincuentes. Para esto no hace falta proyectar, puesto que es una situación que ya ocurre en comunas que aplican medidas como la puesta en análisis, ver por caso la localidad de Josefina.
Sin entrar en el impacto que esto puede tener en un país y un mundo que busca afrontar eficientemente el crecimiento poblacional contribuyendo a la oferta alimentaria; mientras países como el nuestro intentan potenciar su economía; se buscó en estas líneas poner de manifiesto un escenario simplificado que puede ocurrir si no se establece una norma constitucional (habida cuenta la reforma en proceso) o una reforma legislativa que priorice - de igual modo y al mismo nivel- la protección de la vida humana, del medio ambiente y de la propiedad privada. Para esto puede ser prudente una mesa entre los actores protagónicos; funcionarios intervinientes y técnicos que puedan resolver una salida que equilibre los derechos y garantías que establecen, por ejemplo, los artículos 14; 17 (derecho a la propiedad privada y al trabajo) y el 41 de la Constitución Nacional (derecho a un ambiente sano) y que no deje a criterio ideológico o del poder económico la cuestión en niveles locales o regionales. Se escriben las líneas precedentes buscando poner atención en la necesidad de buscar un camino que lleve a destinos nobles, sin mezquindades, enajenado de intereses creados y con el solo interés del bienestar público en todos sus aspectos.
Fuente: El Litoral

COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!